More deaths than one must die.”
Fragmento de The Ballad of Reading Gaol,
escrito por Oscar Wilde.
Él no entendía por qué no podía verse las manos. Percibía todo a su alrededor como si fueran extensiones de su ser. Sentía como su cabello se entretejía con las telarañas del cuarto, como se deslizaban las partículas de polvo entre sus dedos, como aquel espejo era como una de sus manos, y podía mecerse en aquel sillón apolillado, con sólo mirarlo. Justo bajo su presencia se encontraba una figura inmóvil, sentada en el sillón que mecía con sus dedos.
Su memoria se aclaraba cada vez más, y, poco a poco, se convertía en la mía. Era mi esencia la que estaba suspendida bocabajo sobre las débiles corrientes de aire, y mi cuerpo el que observaba desde arriba. ¿En qué momento fue que mi existencia se convirtió en un recuerdo?
A lo lejos podía distinguir el crujir de unos pasos que se acercaban.
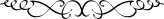
– “Hola doña Justina. ¿Cómo está?”
– “Pues mija, aquí en la lucha.”
– “¿No ha visto a Eduardo por ahí, que anda medio desaparecido?”
– “Pues debe estar ahí, en el apartamento, porque no lo veo salir hace un par de días.”
– “Gracias.”
– “Nos vemos, nena, y que Dios te bendiga.”
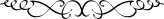
El apartamento estaba en orden, aunque un poco polvoriento. Los bordes de las paredes perdían su color azul en la parte de arriba, donde se entremezclaban con unas telarañas que las decoraban.
A medida que se fue adentrando en el apartamento, pudo sentir una presencia familiar, lo cual quería decir que, confirmadas sus sospechas, él estaba ahí. Aunque algo parecía no estar bien – ese no era aquel hogar acogedor en donde acostumbraba, durante muchos meses, ver la televisión acurrucada en el lecho de su compañero.
Al abrir la puerta de su habitación lo encontró, y lo miró a los ojos.
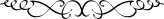
Debieron de haber transcurrido, por lo menos, dos o tres horas, porque cuando llegué, era de día, y, cuando abrí mis ojos, estaba atardeciendo.
Primero tuve la sensación de la que se despierta súbitamente, cuando lo que recuerdas son algunas imágenes entrecortadas – sólo sucesos aislados que no puedes asociar con nada concreto – cuya acción seguida es, sencillamente, levantarse, y continuar el día. Pero esa última imagen fue demasiado impresionante como para olvidarla. Era lo único que recordaba. Definitivamente, iba a tener un impacto enorme, no sólo en lo que resta del día, sino en lo que me resta de vida.
Cuando volví mi rostro hacia al frente, lo volví a ver. No sabía si gritar o llorar. Pero me armé de valor y me acerqué. Él estaba sentado en su sillón favorito, mirando fijamente a la nada, aunque para donde quiera que me moviera me sentía perseguida. A su alrededor había muchos libros de todos los géneros. Recuerdo especialmente – tal vez por lo apropiado o inapropiado del momento – que había un ejemplar de Cien Años de Soledad a sus pies.
A su izquierda, en una pequeña mesa, tenía pequeños libros escritos y encuadernados por él, los cuales nunca pensó en publicar. En sus manos sostenía aún un cuaderno medio amarillento, el cual le servía de diario.
En medio de esta horrible escena, fui cobrando, poco a poco, mi compostura. Su rostro lucía sereno; era dulce aún en su muerte. Cómo lo amaba, aunque la mitad de su vida permaneciera un misterio para mí. Y cuando hablo de “la mitad de su vida”, me refiero a la que vivía, silenciosamente, cuando escribía en sus cuadernos, esos libritos que nunca me permitió leer, ni conocer quién los inspiraba, con la excusa que no tenían valor, sino para él. Cuando le preguntaba si podía leerlos, siempre me contestaba de manera evasiva: “¿Por qué mejor no lees a Ernesto Sabato o a Isabel Allende?”
La curiosidad me armó de valor, y, antes de llamar a las debidas autoridades, decidí comenzar a leer, para ver si, al menos, en su muerte, podía conocerlo un poco mejor. Tomé en mis manos un libro, cuyo encuadernado estaba muy maltrecho, y el cual, en su primera página leía “El Etéreo Inconsciente”.